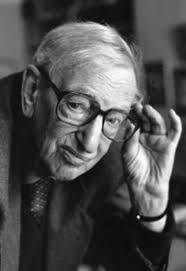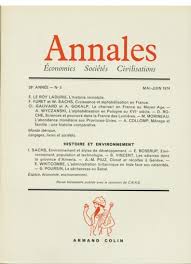Por Carlos Álvarez
Los derroteros de la historia social han empujado a más de un historiador a un dilema similar al que aquejaba a San Agustín de Hipona más de un milenio y medio atrás, cuando afirmaba que si nadie la preguntaba qué era el tiempo, podría responderlo sin problema, pero que, en cambio, si alguien le hacía dicha pregunta, ya no sabría cómo responderla. Con la historia social ha sucedido algo similar, puesto que su definición ha ido variando con el paso de las décadas y al calor de las coyunturas científicas y políticas de cada período. Lo cierto es que su presencia, en sus variadas formas y metamorfosis, recorre buena parte del siglo XX y llega hasta la actualidad. Nos proponemos aquí recorrer someramente sus problemas de definición a lo largo del siglo pasado.
El desarrollo de la historia social suele estar asociado a las décadas del 60 y 70 del siglo XX, sin embargo, y sin dejar de aquello parcialmente cierto, sus primeras manifestaciones son rastreables a inicios del siglo XX. Sucede que el problema con la historia social no es cuándo surgió, sino qué se entiende y entendió por ella en cada momento, constituyendo su definición uno de sus puntos más discutidos. Eric Hobsbawm (1991) ha planteado a inicios de los años setenta que la historia social había crecido tanto y estaba tan de moda que resultaba problemático agrupar a historiadores de diferentes posicionamientos ideológicos, pero que sin embargo estaban bajo el mismo paraguas de esa historia social difícil de definir. Sin embargo, el mismo autor afirmaba que a inicios de la década del setenta la historia social como campo especializado de la academia era muy reciente y que estaba aún en ciernes.
Hay un punto de partida que resulta inobjetable, y es que la historia social surge como una reacción contra una forma de hacer historia que comenzó a ser condenada por las jóvenes generaciones, fundamentalmente las francesas. Contra lo que se oponían fundamentalmente era el historicismo alemán, corriente historiográfica pionera en el proceso de profesionalización de la historia y cuyo máximo exponente, aunque no el único, fue Leopold von Ranke.
El historicismo alemán había logrado que la historia se independizara de la filosofía y se constituyera en un saber propio, el cual estaba signado por características singulares. Si la filosofía era una reflexión sobre generalidades de la condición humana, la historia se abría camino como el estudio particular de un aspecto de la humanidad: su pasado. Este nuevo paradigma y praxis histórica concebía a los fenómenos históricos como singulares e individuales, por ende, irrepetibles e incomparables (Casanova, 2015). Esta singularidad del pasado hacía que el mismo pudiese ser conocido tal cual es, por ende, no había allí contaminación subjetiva alguna, según creían, puesto que el historiador sólo debía reconstruir el pentagrama histórico exhumando el pasado y ordenándolo en la partitura. De esta forma, a partir de un trabajo aséptico, el historiador buscaba conocer el pasado, no analizarlo como lo hacían los filósofos. Esta impoluta labor de reconstrucción y singularización objetiva del pasado daba a la historia su dimensión científica, al permitir conocer un pasado inalterable y único. Así, el pasado se transforma en algo conocible.
No sólo independizaron a la historia de otras disciplinas y le brindaron estatuto científico, sino que también los historicistas alemanes fueron los paladines de la objetividad del campo de estudios combatiendo al positivismo sociológico, liderado por Augusto Compte, que buscaba formular leyes generales allí donde los historicistas entendían que no podía existir regularidades, pues el pasado era único e irrepetible (Casanova, 2015: 44). Así, caracterizados por su rechazo a la teoría y por hacer una historia narrativa, encontraron en el Estado al sujeto por antonomasia de la historia, haciendo que sus investigaciones giraran en torno de él, con un eminente anclaje en una historia política y diplomática.
La irrupción del pensamiento de Marx a mediados del siglo XIX, el crecimiento de la sociología como ciencia social que se consolidaba, conjuntamente con una tradición historiográfica francesa vinculada a los estudios sobre la Revolución Francesa, fueron sembrando el camino a renovadas lecturas críticas de la perspectiva rankeana que no siempre reconocieron las herencias en materia de crítica documental que había desarrollado el historicismo.
Siguiendo la reconstrucción de los primeros pasos de la historia social, Hobsbawm (1991) afirma que con anterioridad a la segunda posguerra la historia social remitía a un variopinto mundo de estudios vinculados a tres principales campos de estudio. Por un lado, al estudio de los pobres y los movimientos sociales, vinculado mayormente a historiadores militantes que encontraban un apego emocional hacia dichas temáticas. En segundo lugar, la historia social remitió, de forma imprecisa y como amalgama, a estudios dispersos que giraban en torno a la vida cotidiana y las costumbres de las clases altas, pero de forma muy alejada a la dimensión que tendría décadas después la historia de las mentalidades.
Finalmente, la tercera dimensión que concita Hobsbawm estaba relacionada al campo dual y desequilibrado de la historia económica y social, un tándem donde lo económico era abrumadoramente superior. Eso respondía, y con razón, al peso que la economía tenía tanto como ciencia, así como dentro del campo crítico del marxismo. De esta forma, Hobsbawm recupera el segundo cuarto del siglo XX y los primeros desarrollos del campo bajo el nombre de historia social, pero afirmando que ninguna de las tres derivas realmente permitió crear un campo académico específico hasta la década de 1950. Esto no supone que dicho autor niegue u olvide los aportes de la prestigiosa revista Annales, sino que entiende que formaron más bien parte del tercer formato por él descripto, al tiempo que aquella experiencia no alcanzó para conformar un campo propio sino hasta los años cincuenta.
En un análisis y balance posterior, Geoff Eley (2008) analizaba los principales aportes que permitieron ir definiendo a la historia social como un campo académico en sí mismo. En primer lugar, la revista francesa Annales constituye uno de los principales y primeros espacios tendientes a ampliar a la historia social como dimensión de estudio; luego los historiadores marxistas británicos, vinculados a la militancia comunista de posguerra y a su impulso capaz de renovar a la historia social tanto como al marxismo en sí mismo; y finalmente las ciencias sociales norteamericanas y británicas, entre quienes destaca la figura de Raymond Williams. La importancia que el autor le adjudica a esta tríada es el hecho de compartir una base común en torno a pensar la historia desde una dimensión analítica, crítica y materialista, con una fuerte impronta interdisciplinaria. Después del todo, si la historia quería dar un salto temático, pero también en términos de profundidad analítica, debía dialogar con otras disciplinas en busca de referencias teóricas.
De esta forma, el abandono de esa historia objetiva y aséptica por parte de algunos historiadores, sumado a la creencia de que la historia debía ser interpelada, analizada y problematizada bajo marcos teóricos específicos si pretendía ser científica, fue abriendo al campo a vinculaciones con otras disciplinas desde las cuales nutrirse de marcos teóricos factibles de ser aplicados a la praxis histórica. Rompiendo con la historia acontecimental, estatalista y fragmentaria, el grupo de historiadores de Annales comenzaron a denominar “social” a una historia que tenía pretensiones de totalidad, afirmando Lucien Febvre (1970: 40) que “…no hay historia económica y social. Hay historia sin más, en su unidad. La historia es por definición absolutamente social”.
Como puede observarse, aquí la definición de social que estaba en juego en la historia que Annales se proponía realizar, remitía a una dimensión totalizadora de los procesos del conjunto de la sociedad en la historia, no de determinados actores o hechos (Hernández Sandoica, 2004). A su vez, la acepción de “social” esgrimida, lejos de demarcar una especialización, connotaba una idea de síntesis y totalidad. De esta forma, no buscaban hacer de la historia social una vertiente o perspectiva analítica, como lo era la historia económica, la política o la demográfica, sino una historia global de la sociedad en movimiento (Bianchi, 2005: 12).
En los años cincuenta llegaría un golpe de aire fresco que renovó no sólo el campo de la historia social, sino el de la teoría, el marxismo y la disciplina histórica en su conjunto, al tiempo que se proponían hacer una historia distinta a la de Annales. Los marxistas británicos buscaban superar el mecanicismo económico reinante hasta entonces para pensar a la clase no como un objeto estanco, sino como un proceso signado por la experiencia, donde los sujetos sociales tenían agencia sobre las acciones sociales llevadas a cabo (Kaye, 2019). Así, Thompson (2012) proponía que entre el ser social y su conciencia mediaba la experiencia, alejándose de las lectura que se sostenían sobre la presunta pasividad de las masas.
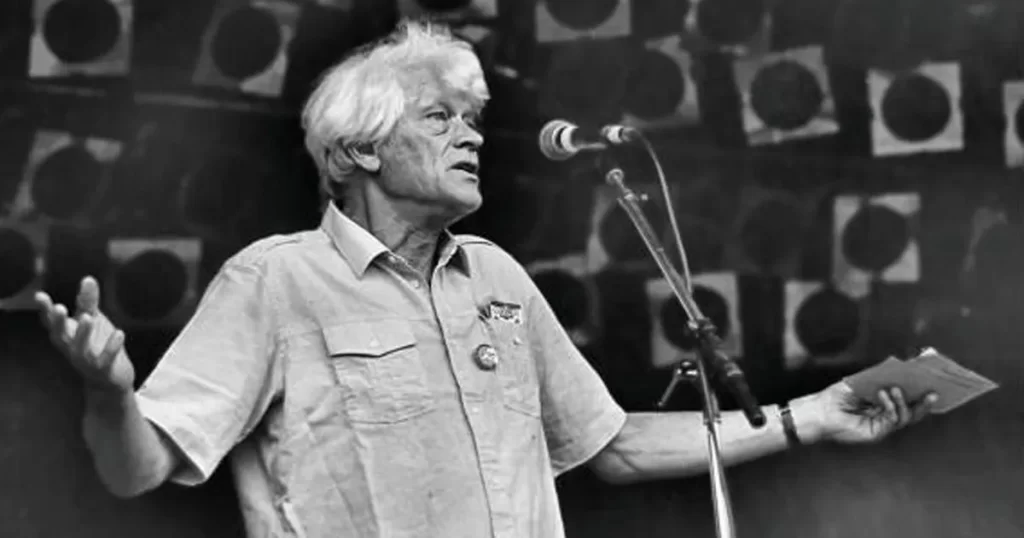
Esta pretensión de síntesis en la labor histórica conllevaba, necesariamente, un diálogo con otras disciplinas capaces de enriquecer las discusiones y teorías con las cuales el historiador podía trabajar. Este punto de partida es el que recoge Eley para pensar las tres bases sobre las cuales comenzaría un proceso de profesionalización tanto de la disciplina en sí, como de la historia social en particular. Sin embargo, el camino no fue lineal, como sostiene Julián Casanova (2015), puesto que el acercamiento de la historia a otras ciencias sociales justo tuvo lugar en la etapa más a-histórica de muchas de ellas, signadas por el peso del estructuralismo levistraussiano y refractarias al tiempo social. Podemos ver, entonces, una etapa inicial de la historia social de inicios del siglo XX pujando por totalizar los estudios como parte de una misma estructura material de análisis. Luego, conforme se fueron trabando nuevas relaciones con otras disciplinas y se fue conformando un campo académico más profuso, las derivas de la historia social y sus definiciones irían cambiando.
Es por esta dimensión totalizante de los historiadores de Annales que Hobsbawm afirma que no corresponde englobarlos en la historia social, puesto que no entendían lo social como una dimensión específica aislable del conjunto de los aportes de las ciencias sociales, de allí la incomodidad que representaba para ellos describirse como historiadores sociales. Afirma Hobsbawm que ello además se debe a otro factor clave, como ser que la historia social no puede ser nunca una especialización como la económica o la demografía, por el simple hecho de que es imposible aislar la materia, el núcleo, del cual se ocupa la historia social. Es decir, resulta imposible pensar la dimensión social aislada del resto de aspectos de la existencia humana. Lo social, lejos de constituir una dimensión singular dentro de un todo, es el todo que estructura las relaciones de producción y todo lo que de ella se desprende.
Entendido de esta forma, lo social es un constructo que enhebra dimensiones económicas de producción, mentalidades, acciones sociales e individuales, etc., como un todo coherente. Allí radica el tránsito que Hobsbawm observa desde una historia social hacia una historia de la sociedad como un todo, haciendo que lo “social” de esa historia sea una perspectiva de ingreso, una opción analítica y metodológica, una mirilla desde la cual construir una historia que busca ser global. Es por ello que entiende que usar microscopio o telescopio no supone construir campos de observación diferentes, definidos por sus instrumentos, cuando el objetivo último de estudio es el mismo “cosmos”, es decir que ambos instrumentos-perspectivas iluminan aspectos diferentes de un mismo objeto general, enriqueciendo el conocimiento de conjunto.
La búsqueda de ampliar el campo de estudios acercándose a otras ciencias sociales después de los años cincuenta respondió en parte al rechazo que había generado en algunos historiadores ciertas tendencias ancladas en el determinismo económico. No obstante, y como afirma Hobsbawm, esta búsqueda de nuevas exploraciones, temas y perspectivas no tiene que suponer una renuncia a la realización de una historia-síntesis. Esta ampliación, según la opinión y experiencia de Geoff Eley (2008: 280) para fines de los años 60, supuso un acercamiento al marxismo como un salto en profundidad teórica capaz de trascender al materialismo para aportar una dimensión comprometida e intrínsecamente interdisciplinar. Empero, el terreno no estuvo libre de tensiones con una “forma escolástica de marxismo estructuralista” representada por Louis Althusser y si sus seguidores (Moradiellos, 2009: 217).
Este clima de época, signado por un compromiso militante y un marxismo renovado por la tradición británica, también vio surgir un campo de estudios fuertemente comprometido con el contexto, como fue la historia de las mujeres y el desembarco posterior de la categoría de género. Los aportes en este campo fueron enriquecedores para la historia social al ampliar el repertorio de preguntas y de actores y actrices de la historia. Partiendo del diagnóstico y denuncia de que las mujeres eran las grandes ausentes del relato histórico, se lanzaron a la reconstrucción de sus derroteros, dinamizando las metodologías y las fuentes que nutrirían a la historia social, habida cuenta de que buscar a las mujeres en fuentes generadas por el espacio público masculinizado suponía generar potentes, ingeniosas y renovadas preguntas a los documentos para poder encontrar a las mujeres en ellos. Ya en los años ochenta, el género permitiría trascender a las mujeres para problematizar ya no su presencia histórica, ampliamente comprobada, sino su rol en la sociedad de manera relacional con los hombres y las relaciones de poder que de allí derivaban.
Ahora bien, las búsquedas totalizadoras de los años sesenta y setenta, enriquecidas por el marxismo británico, los estudios sobre las mujeres y el género, así como por autores como Edward Thomson, Eric Hobsbawm, George Rudé, Natalie Zemon Davis, Carolyn Steedman, entre otros, fueron encontrando dificultades para dar respuestas a cambios sensibles en la conformación de la clase en tiempos posfordistas en los cuales no resultaba tan fácil responder a preocupaciones en torno a la conciencia, la subjetividad o la ideología, lo que conllevó a una ampliación de los estudios que en esta oportunidad sí tenían rasgos de fragmentación más que de totalidad (Eley, 2008: 288).
Sin embargo, como afirma Eley, aquello fue estimulante al permitir trascender las determinaciones sociales y abrir paso a una mayor imaginación analítica capaz de iluminar nuevas dimensiones al abrigo de los llamados “giro cultural” y “giro lingüístico”. Tal fue el peso que este giro había logrado que podía presumir de contar en su interior con desarrollos como los de Joan Scott (1990) y todo el campo de estudios sobre el género, uno de los más potentes y enriquecedores hasta el día de hoy. Este giro desde lo social a lo cultural por momentos pareció ensancharse hasta dejar definitivamente atrás al primero, a pesar de los esfuerzos de varios autores por zurcir ambos paños. Ello se debía sobre todo al contexto posmoderno signado por la influencia de autores como Foucault que fueron un caldo de cultivo fecundo para el giro culturalista de los años ochenta, etapa en que se consolidaba lo que parecía una batalla entre dos irreconciliables antagonistas: la historia social y la historia cultural.
Allí el problema no era de definiciones, después del todo la historia cultural venía a superar a la “vetusta” historia social de anclaje moderno en tiempos donde la cultura lo inundaba todo, sino más de bien de un giro que buscaba ser disruptivo a instalar una agenda propia de estudios menos atenta a lo global y totalizante como a lo singular y subjetivo. Sin embargo, la brecha que en los años ochenta parecía indicar una fractura insalvable, en los años noventa comenzó a menguar, en parte y como afirma Eley, gracias a que las nuevas generaciones fueron menos proclives a ingresar en aquella grieta que a tratar de cerrarla.
El giro culturalista y las lecturas afines con los nuevos vientos del fin de siglo habían puesto en serias dificultades al campo de estudios sobre el mundo obrero, uno de los más fecundos de la historia social de la segunda mitad del siglo XX. Así, la clase comenzó a perder, en ciertas tradiciones historiográficas al menos, peso relativo en los estudios, abriendo paso a investigaciones en torno a la cultura como dimensión escindida de la experiencia obrera. Como afirmaba la historiadora brasilera Emilia Viotti da Costa (1999), el progresivo abandono del análisis focalizado en las estructuras globales de dominación, los procesos de acumulación de capital y las relaciones de clases, abría paso a lecturas inversas por medio de las cuales el leguaje era el que determinaba las relaciones sociales, y no al revés (Stedman Jones, 2014). Aquellos briosos año de discusiones en torno a la clase y al cambio social, donde tuvieron lugar célebres discusiones como la de E. P. Thompson (2021) con Perry Anderson (2014) en torno al pensamiento de Althusser, abría paso a un período de reflujo marcado por el auge del “pensamiento débil” (Moradiellos, 2009: 246).
Hoy día la historia social vuelve a mostrarse vigorosa tras el embate posmoderno que, sin dejar de reconocer sus aportes en determinados espacios, había fragmentado y dividido al campo. La caída de la URSS y el triunfo de discursos totalizantes que aventuraban el fin de la historia (Fukuyama, 1992) propios del neoliberalismo de los años noventa supusieron una alarma importante no solo a la historiografía marxista, sino también para la historia social de conjunto. De la lucha de clases muchos creyeron que se pasa a la lucha entre identidades civilizatorias (Huntington, 2015). Hoy el campo recupera importantes cotas de unidad que permiten adoptar las preguntas e interpelaciones del giro cultural al tiempo que retomar la dimensión totalizadora que desde un ingreso social busca comprender el conjunto del proceso histórico de la sociedad, entroncándose con aquello que medio siglo atrás Eric Hobsbawm describía como un tránsito desde la historia social hacia la historia de la sociedad.
Bibliografía
Anderson, P. (2014) Teoría, política e historia. Un debate con E. P. Thompson. 1° ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Bianchi, S. (2005) Historia social del mundo occidental. Del feudalismo a la sociedad contemporánea. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes Editora.
Casanova, J. (2015) La historia social y los historiadores. Barcelona: Crítica.
Eley, G. (2008) Una línea torcida. De la historia cultural a la historia de la sociedad. Valencia: Publicacions de la Universitat de València.
Febvre, L. (1970) Combates por la historia. Barcelona: Ariel.
Fukuyama, F. (1992) El fin de la historia y el último hombre. Buenos Aires: Planeta.
Huntington, S. (2015). El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Buenos Aires: Planeta.
Hernández Sandoica, H. (2004) Tendencias historiográficas actuales. Madrid: Akal.
Hobsbawm, E. (1991) ‘De la historia social a la historia de la sociedad’, Historia Social, (10), pp. 5–25.
Kaye, H. (2019) Los historiadores marxistas británicos. Un análisis introductorio. Buenos Aires: Waldhuter.
Moradiellos, E. (2009) Las caras de Clío. Madrid: Siglo XXI Editores.
Scott, J. (1990) ‘El género: una categoría útil para el análisis histórico’, in Amelang, J. and Nash, M., Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea. Valencia: Edicions Alfons el Magnánim.
Stedman Jones, G. (2014) Lenguajes de clase: Estudios sobre la historia de la clase obrera inglesa (1832-1982). Madrid: Siglo XXI Editores.
Stone, L. (1986) El pasado y el presente. México: Fondo de Cultura Económica.
Thompson, E.P. (2012) La formación de la clase obrera en Inglaterra. 1° ed. Madrid: Capitán Swing.
Thompson, E.P. (2021) Miseria de la teoría. 1° ed. Villa María: Eduvim.
Viotti da Costa, E. (1999) ‘Nuevos publicos, nuevas politicas, nuevas historias. Del reduccionismo económico al reduccionismo cultural: En busca de la dialectica’, Entrepasados [Preprint], (16).