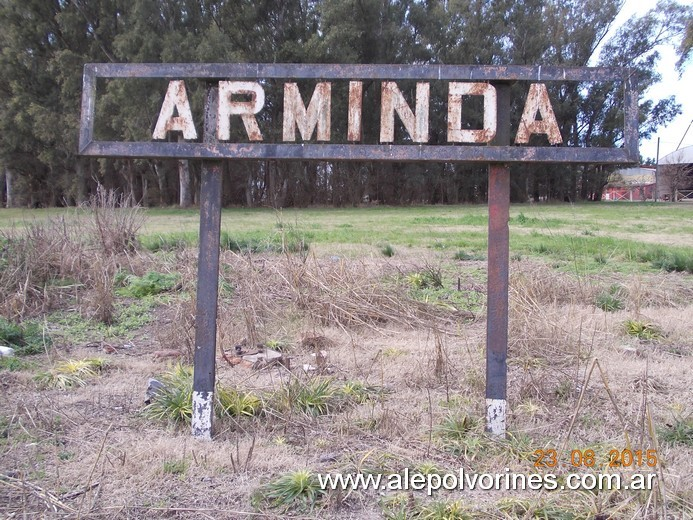fotos tomadas de www.alepolvorines.com.ar
Esteban Rams, Esther, Eusebia y Carolina, Eustolia, Felicia, Fighiera, Firmat, Fray Luis Beltrán, Humberto Primo, Ingeniero Chanourdie, Juan Bernabé Molina, Marcelino Escalada, Máximo Paz, Miguel Torres, Pedro Gómez Cello, Presidente Roca, Villa Gobernador Gálvez, Villa Guillermina, Villa Eloísa, Villa Elvira.
Lo anterior es una lista de localidades de la provincia de Santa Fe. Quizás los lectores o lectoras se hayan dado cuenta de algo de lo que yo me di cuenta hace unos pocos días. Y no; no es una lista para un asesino serial, ni un recorrido turístico, ni una constelación que al unir sus puntos forma figuras mitológicas.
La lista incluye algunas localidades cuyos nombres remiten a personas. Hombres y mujeres que por alguna razón alguien consideró merecían darle su nombre a esas ciudades.
La particularidad que encontré es que en las localidades que remiten a varones, incluyen el apellido o el cargo (gobernador, ingeniero, presidente) algo que ocurre incluso en las calles de Rosario donde tenemos maquinista Gallini, maestro Mazza, intendente Lamas, etc. Mientras que las calles de mujeres son Alfonsina Storni o María Elena Walsh (cuyos oficios no eran ser “Pasajes” sino poetas o escritoras).
Los nombres de localidades que remiten a mujeres al menos aquí en Santa Fe no tienen apellido porque en general las homenajeadas -en algo que para mí tiene más de regalo interno que de homenaje real- eran las esposas o hijas del “verdadero” portador del apellido. Veamos un ejemplo: la localidad de Teodelina debe su nombre a Teodelina Fernández de Alvear, esposa de Diego de Alvear, que tiene una localidad con su nombre y apellido. Otro caso, Guillermo Lehman. Lehmann fundó muchas colonias, pero pondré el foco en dos: a una la llamó Egusquiza en homenaje a su amigo Felix Egusquiza. Para homenajear a la esposa de este hombre fundó… Rafaela. Un confianzudo el hombre, o un hijo del viejo patriarcado.
La mayoría de esas localidades fueron fundadas entre los años 1870 y 1930 y fueron parte de un proceso que llenó de colonias y localidades el territorio provincial y que en general barrió con la toponimia anterior, que remitía siempre a atributos del paisaje como Tacural, Bajo hondo, Sunchales, Cañada o Arroyo (seguidos de un atributo como Seca, Dulce, Honda, de las víboras, amarga, dulce, salado) entre otros fenómenos físicos. Para los nuevos nombres existían diversas alternativas: hubo homenajes a Europa (Helvecia, Piemonte, etc.) y también a personajes históricos o de la política: Roca, Ataliva, Gálvez, San Martín, Belgrano, etc.
Pero la más común era que el propietario -varón- de las tierras le pusiera su apellido a la localidad. Atención: solo el apellido. Ahora bien, cuando se trataba de usar nombres de mujeres, se utilizaba solamente un nombre: de la madre, de la hija, de la esposa y quizás de la querida del propietario o colonizador.
El análisis parece sencillo. En aquellas épocas el apellido del varón acaudalado era portador de un valor social que debía expresarse en el nombre de la localidad y justamente en ese acto ese apellido ganaba aún más poder en el campo del imaginario social y territorial del que esos hombres eran actores principales.
Distinto era el caso de las mujeres. Al ser mencionadas sólo por su nombre de pila podían obtener una fama que adquiriría valor sólo cuando fuera asociada con su referencia masculina. Con la mutilación del apellido su trascendencia quedaría circunscripta a lo “intra-familiar”, perdiendo proyección social que muchas mujeres podrían tener por sus méritos, por su abolengo o por su dote, como fue el caso la de la mismísima Teodelina Fernández de Alvear, hija de Juan Nepomuceno Hernández, fundador de la Sociedad Rural Argentina y poseedor de unas 95.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Si Alvear tenía pedigree y fortuna, esta mujer no le iba en zaga al menos en el segundo aspecto. De hecho, su hermana se casó con un Martínez de Hoz y al enviudar de éste, con un conde portugués. Un detalle: hay un pueblo que recuerda a su padre, que por supuesto lleva su nombre y apellido (aunque piadosamente, como en el caso de Alem, el segundo nombre se reemplazó por su inicial).
Podría decirse la soncera cierta de que el apellido de la mujer también es el de un hombre. Pero al menos eso hubiera significado un cierto reconocimiento del linaje de esa persona, o de reconocerle a esa mujer una cierta identidad. “Marías Juanas” hay muchas. Pero Juana Henderson que era la esposa del fundador de María Juana habrá muchas, pero seguramente son menos.
Creo que los historiadores debemos estar alerta ante este tipo de sencillas comprobaciones de lo que nosotros afirmamos son “fenómenos sociales”, y que deben a su larga data a ciertas prácticas de invisibilización o minusvaloración de un actor social que en otro momento estaban naturalizadas y a las que tendremos que incorporar a un relato en el cual aquel contexto muestre su historicidad.
Creo que así dialogaremos mejor con nuestro público tratando de apelar a cosas conocidas, pero ofreciendo una perspectiva problematizante e innovadora. Si no, no nos quejemos de que la gente nos asocie con sus los tediosos momentos de la enseñanza secundaria en que todo consistía en desarrollar nemotécnicas para recordar fechas de sucesos importantes.